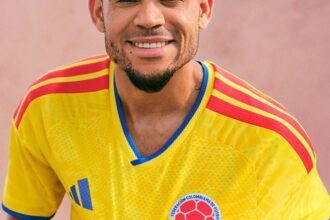La idea que tenía en mente sobre aquella persona fue muy diferente a la que me encontré cuando lo vi por primera vez. No entiendo por qué la psique siempre juega a favor de la sorpresa. Pero, bueno, también debo darle crédito al hecho de que nunca me había interesado, hasta ese momento, por la vida de los escultores criollos. La cultura popular nos vende como modelo de escultor a los grandes artífices de las obras europeas, particularmente renacentistas, como Da Vinci o Miguel Ángel. Así que supuse que sería alguien así. Aunque, francamente, después creo que sí me dio un aire al pintor de la Capilla Sixtina.
Desde que tengo memoria, siempre he visto los monumentos escultóricos tan imponentes en las rotondas y parajes de mi ciudad. Es difícil imaginarla sin aquellos particulares adornos que se fundieron con su esencia. Y, aun así, hay quienes hablan de los tiempos en que Valledupar no tenía esculturas. Es irónico que el hecho de haberlas visto siempre haya restado el deseo de contemplar su estructura y su simbolismo. La verdad es que, hasta ese momento, no me importaban en lo más mínimo.
Mi interés por aquellas piezas moldeadas en bronce y yeso se vio impulsado por un proyecto de investigación que estaba liderando. Así que decidí dedicarme a desentrañar la historia de las esculturas de un tal Jorge Maestre, quien hasta entonces había sido un completo desconocido para mí. Y no tenía nada que ver el hecho de que sus obras me vigilaran como centinelas cada vez que iba al río Guatapurí a lanzarme desde la roca para abrazar las gélidas aguas de su cauce, o cuando pasaba camino al terminal de buses municipal para salir de viaje.
No es menos cierto que, para ese momento, ya había desarrollado un gusto especial por la arquitectura, las esculturas y el modelado como uno de los grandes medios de representación de la grandeza europea. Particularmente, me encantan las esculturas grecolatinas, renacentistas y bonapartistas. Prueba de ello es el busto de Julio César que adorna una estantería en mi habitación, un obsequio que me trajo mi mamá de su viaje por el viejo continente. Durante ese recorrido también aprovechó para mostrarme, por videollamada, el imponente Arco del Triunfo que engalana los Campos Elíseos de París, Francia, mandado a construir por Napoleón I.
Por lo anterior, ya estaba más o menos curtido en el tema. Además, tuve la oportunidad de contemplar las estatuas de mármol de Carrara de la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. De esta manera, me aventuré a comprender el significado y la naturaleza de algunas de las esculturas más simbólicas de mi ciudad natal.
Esa tarde había ido con dos compañeros a entrevistar a quien, para ese momento, era una figura enigmática; y, si soy sincero, me sorprendía que aún estuviera vivo y continuara ejerciendo su oficio.
Por desgracia, por más que mi padre quiso, nunca logró inculcarme el buen sentido de la orientación ni el manejo de las direcciones de la ciudad. Por ello, mis compañeros y yo caminamos sin cesar intentando encontrar el taller del maestro Jorge Maestre —o el York, como le gusta que lo llamen—. No sirvió de mucho que lo llamáramos para pedirle indicaciones, así que tuvimos que esperar a la profesora para que nos señalara la ubicación exacta.
Una vez entramos al taller, comenzó el desengaño. En lugar de un espacioso salón con modelos organizados, vitrales al estilo Versalles, instrumentos relucientes y preparados, y quizá algún asistente o mayordomo que nos ofreciera una taza de té —como había imaginado al leer sobre el pintor Basil Hallward en El retrato de Dorian Gray—, me encontré con un taller al aire libre, cubierto apenas por un techo de láminas de zinc levantado sobre un terreno con piezas de autos en mal estado. En el centro, una figura vestida con ropas manchadas sostenía una lima que producía un ruido francamente insoportable al tallar una pieza de yeso.
No podía creer que aquel hombre fuese lo que, hasta ese momento, yo pensaba que era: el Miguel Ángel vallenato, por su trayectoria artística. Tanta lectura y aprendizaje cultural… Al final descubrí que la rebeldía criolla suele imponer su esencia, aunque parezca ir en contra del orden establecido. En fin, siempre he pensado que, por algo, debemos diferenciarnos de los europeos.
Al principio del encuentro, aquel hombre parecía absorto en su trabajo y no mostró el menor interés por los curiosos visitantes que veníamos a abordarlo con preguntas sobre su legado artístico. Hasta que la profesora —vieja conocida del maestro— rompió el hielo y nos indicó que no esperáramos a que él se separara de su escultura para hablarle.
En ese momento preparamos todo el equipo de grabación y comenzamos a entrevistar al York, quien no se despegaba ni por un instante de su ardua labor de limar su escultura, excepto para hacer algún gesto jocoso a medida que el diálogo avanzaba.
El maestro inició con un tono formal, mencionando que en Valledupar no había esculturas cuando regresó de la universidad. Luego enumeró las distintas etapas de su trayecto académico, destacando su paso por la Universidad del Atlántico. En un inesperado giro de la conversación, relató que antes de partir hacia París hizo una escala en Valledupar, donde coincidió con el vigésimo séptimo Salón Nacional de Artes Visuales de Colcultura, certamen que había ganado junto a un grupo de amigos apodados El Sindicato: Carlos Restrepo, Ramiro Gómez, Efraín Arrieta y el propio York. A todos ellos los había visto recientemente en Bogotá, en una exposición dedicada a sus obras.
En ese entonces, el Salón Nacional era itinerante, y cuando el maestro llegó a Valledupar se dio cuenta de que su obra estaba justo en el centro de la Casa de la Cultura, lo que le causó una grata emoción. Poco después se encontró con una profesora del Colegio Nacional Loperena, Nora Parra, acompañada de un grupo de amigos, y el maestro les explicó cada una de las obras expuestas, no solo las suyas, sino también las de varios conocidos.
En ese momento, Gloria Castro —antigua profesora del maestro York en la Casa de la Cultura— le preguntó:
—Ve, ¿y tú qué estudiaste?
A lo que el York respondió:
—Yo estudié arte, ¿qué más iba a estudiar? ¿Medicina? No te acuerdas que tú misma me diste clases de pintura.
Entonces Gloria le propuso:
—Ve, ¿y tú no querés trabajar aquí?
Y fue por esa razón que Jorge canceló su viaje a París, algo que, con el paso del tiempo, lamentaría profundamente. Aunque calma su remordimiento con todos sus aportes a la ciudad, como la fundación de Bellas Artes, el maestro mencionó, con un tono algo melancólico y con profundo anhelo, que de verdad quería terminar su viaje en París.
Ante la ausencia de esculturas en Valledupar, el York emprendió una serie de propuestas que culminaron en la elaboración de El Viajero. Seguidamente, nos contó la historia de la creación de La Sirena Vallenata, que, en sus propias palabras, fue un cuento “muy bonito”.

La historia de La Sirena Vallenata comenzó con la visita de Colombia Ramírez e Ismael Calderón al domicilio del maestro, con una propuesta:
—Hey, York, pa’ que nos hagas un trofeo de una flor de cañaguate pa’l Círculo de Periodistas que acabamos de fundar.
A lo que Jorge respondió:
—¿Flor de cañaguate? ¿Ustedes qué son, agrónomos o agricultores? ¡Qué flor de cañaguate ni qué mierda! Ustedes son narradores, necesitan un trofeo…
Fue entonces cuando el York comenzó a maquinar el diseño de La Sirena Vallenata y se los propuso, a lo que los visitantes respondieron sin dudar:
—Sí, señor.
Jorge se puso manos a la obra, empleando toda su creatividad para embellecer la forma de la sirena, tarea que además le dejó sensaciones “bacanas”. Durante el proceso, hizo varios cambios: por ejemplo, al principio la cabeza miraba hacia la cola y el cuerpo estaba acostado, pero de repente el maestro notó que se formaban dos pechos y exclamó:
—No, marica, queda mejor del otro lado. Volteala, viejo York, dejala con la cola pa’ atrás.
Y así quedó.

El Círculo de Periodistas le encargó nueve trofeos para las diferentes categorías, entre ellas la del “Hombre cínico del año”, que fue entregada al entonces alcalde de Valledupar, Rodolfo Campo, quien cumplía su primer período de mandato.
Cuatro meses después, Campo y el York se encontraron en una fiesta en el Club Valledupar, y el alcalde le comentó:
—Nojoda, Jorge, ven acá, bacana la sirenita que me regaló el Círculo de Periodistas, la que tú les hiciste.
A lo que el maestro respondió, exclamando:
—¡Vamos a hacerla en grande, a la orilla del río!
Campo le dijo:
—Te veo el lunes en el despacho.
Esa fue la primera; después vino Miguel Mesa Valera, a quien el maestro le propuso Los Músicos. El York cambió el diseño para que las figuras estuvieran de espaldas, y planteó otra representando al Cacique Upar, y ambos coordinaron los detalles de las obras.

El maestro además mencionó que, de entre todas las esculturas que ha hecho, la que más le gusta es La Fuente de la vida, porque fue el primer conjunto escultórico de Valledupar y por sus retoques con agua y luces. Según sus palabras, fue la más innovadora. Aunque aclara que eso podría cambiar con la elaboración de su próximo proyecto —que lleva más de veinte años en espera—: Francisco el Hombre y el Diablo.
Jorge nos comentó, además, que siente más empatía por la escultura que por la pintura, ya que lo divierte: te mueves, revisas todos los ángulos y le resulta una labor más activa. En cambio, la pintura le parece más estática. Añadió que, dependiendo del material, esculpir puede volverse un desafío extenuante; por ejemplo, trabajar en bronce. Sobre este material, muchos conocidos le han dicho en tono de camaradería:
—Me jode, viejo York, esa mierda sí tiene trabajo.
Además, la organización de las piezas numeradas es indispensable para la estabilización de la estructura escultórica. El maestro narró cómo, en una ocasión, se le perdió una de las piezas, lo que lo alarmó:
—¡Hijueputa, dónde va esta pieza! ¡Maldita sea, dónde va esta puta pieza! ¡Ah, aquí va!
El York comentó que todas sus esculturas han sido iniciativas propias, excepto La Fuente de la Vida, basada en una pieza de Boston, Massachusetts, que el gobernador Luis Alberto Monsalvo vio y que Jorge se encargó de adaptar; y otra encargada por Raúl Arroyabe, ubicada en la puerta de Aducesar. De resto, el maestro se las piensa y las propone por cuenta propia.
La profesora le preguntó al maestro qué buscaba transmitir con sus esculturas, a lo que él respondió:
—Que permanezca lo que ellas representan. Por ejemplo, si yo no hago La Sirena Vallenata, ya no estarían hablando de la sirena, ya hubiera desaparecido. Es más, yo regresé de la universidad en el año 79, y en ese entonces ya nadie hablaba de la sirena; en cambio, cuando yo estaba pelaito, todo el mundo se sabía la historia de la sirena.
—Por ejemplo, Hernando de Santana: nadie sabía quién era Hernando de Santana, el fundador de la ciudad de Valledupar.

—Mi intención es preservar la historia, los mitos, las leyendas… eso es lo que trato de hacer yo.
Mi compañera le mencionó el hecho de que las esculturas persisten con el tiempo, a lo que el York afirmó:
—Esa es una cualidad de los artistas: no morimos. Tú te mueres y, en seis meses, nadie se va a acordar de ti, excepto tus hijos y familiares. Pero a mí me recordarán dentro de doscientos o trescientos años, porque mis esculturas van a durar ese tiempo, ya que el bronce dura centenares de años.
De esta manera fuimos culminando la entrevista, y el maestro nos invitó muy amablemente a unos refrigerios en una tienda cercana, además de pedirnos que, cuando nos refiriéramos a él, lo hiciéramos con el nombre York.
De camino hacia la tienda, las palabras del maestro resonaban en mi mente y se entrelazaban con una afirmación que había leído en El retrato de Dorian Gray, dicha por el pintor Basil Hallward:
“Todo retrato que se pinta de corazón es un retrato del artista, no de la persona que posa. El modelo no es más que un accidente, la ocasión. No es a él a quien revela el pintor; es más bien el pintor quien, sobre el lienzo coloreado, se revela.”
— Wilde, O. (1980).
Me preguntaba si el York también se sentiría como Basil, pero, por desgracia, no tomé la iniciativa de consultarle. También vino a mi mente una escena de la película El tormento y el éxtasis (1964), en la que el icónico escultor Miguel Ángel se enfrenta verbalmente al Papa y a un grupo de cardenales ante la disyuntiva de si debía pintar a los ángeles desnudos en la Capilla Sixtina, una postura que el artista defendió con todas sus fuerzas por considerarla su huella artística.
No me cabe la menor duda de que el maestro Jorge es un verdadero artista; no solo por su talento, o por su forma un tanto excéntrica pero muy propia y divertida de expresarse, sino por el legado que ha construido a través de sus obras, al igual que otros grandes creadores, incluyendo a Miguel Ángel.
Quizás esa sea la verdadera esencia del arte: dejar en la materia el eco de lo que somos, para que otros lo encuentren cuando ya no estemos. En cada escultura del York hay algo más que bronce; hay memoria, hay historia, hay un pedazo de alma que resiste al tiempo. Y mientras el río siga fluyendo junto a sus obras, su nombre —como sus esculturas— seguirá de pie, mirando de frente a la inmortalidad.
Escrita por John Pedrozo.