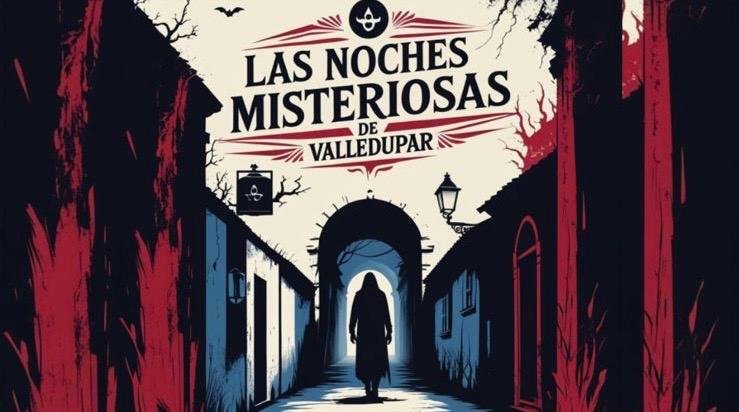En un rincón silente de la memoria colectiva, donde la historia se vuelve niebla y la fantasía toma forma, perviven las voces de nuestros ancestros. Son susurros de viejas hazañas, advertencias oscuras o explicaciones mágicas para lo inexplicable. Esta crónica se adentra en el corazón de esos relatos inmortales: los mitos y leyendas que, generación tras generación, siguen tejiendo el tapiz invisible de nuestra identidad. Prepárense para cruzar el umbral donde la ficción se confronta así misma y el miedo es la única regla.
La Mujer del Callejón
Dicen que el Corso Rodríguez había estado tomándose unos tragos en Palenque aquella noche. Ya pasaban las dos y media de la madrugada cuando decidió irse para su casa. Vivía por el barrio Kennedy, así que optó por irse a pie.
Cruzó la plaza, tomó la calle de los bancos aunque en contravía y siguió su camino. Al llegar a la carrera octava, justo por donde queda el sitio conocido como Mickey Mouse, tropezó con algo inesperado: una mujer en medio del callejón.
Sintió un aire helado recorrerle el cuerpo, como si una brisa fría lo envolviera de repente. No le dio mucha importancia; iba contento, silbando una canción que había escuchado toda la noche en la discoteca. Pero al estar frente a la mujer, notó algo raro: su semblante era pálido, casi sin vida.
¿Le ocurre algo, señora? le preguntó.
Ella no respondió. Simplemente le extendió una cerveza en lata que tenía en la mano. El Corso, sin pensarlo mucho, se la recibió y se la tomó de dos sorbos. En ese instante, la mujer desapareció ante sus ojos.
Hasta ahí recuerda él.
A la mañana siguiente, lo encontraron en la galería, completamente desnudo y lleno de arañazos, como si hubiese peleado con un gato. Despertó confundido, corriendo de un lado a otro mientras gritaba:
¡La mujer! ¡La mujer del callejón!
Los vendedores ambulantes y mototaxistas pensaron que estaba loco. Pero un viejo que estaba en la esquina se acercó, escuchó lo que decían y habló con él. Luego, con voz baja, comentó:
Posiblemente fue la mujer de la Sexta.
Contó que esa mujer había sido raptada años atrás por unos borrachos que la llevaron en una moto hacia Mickey Mouse. La violaron, le robaron todo, y cuando intentó resistirse, la apuñalaron dos veces en el abdomen. Murió poco después en la clínica del César.
Desde entonces, dicen que su alma vaga por ese callejón, esperando a los borrachos que se atreven a cruzarlo de noche. Les ofrece una cerveza… y a veces, solo a veces, se los lleva con ella, en su venganza eterna.

La Paciente del 301
Era pasada la medianoche cuando Maribel despertó con un nudo en el pecho. Afuera, la ciudad parecía dormida, pero dentro de su casa, en el Callejón de las Estrellas, algo se movía entre la oscuridad y el silencio.
El calor era insoportable, y al intentar abrir la ventana, escuchó un llanto que le heló la sangre.
¡Ay, mis hijos! gritaba una voz femenina.
El eco se fue acercando poco a poco, hasta sentirse justo en su habitación. Maribel temblaba. Aquella voz no era desconocida. Corrió a la cocina, donde su madre había dejado una cruz de madera. Pero al llegar, se paralizó: frente a la cruz, una figura blanca la observaba.
Envuelta en una sábana, aquella mujer levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba cubierto de sangre, las lágrimas eran rojas, y su mirada, vacía. Maribel la reconoció al instante: era la paciente del 301.
Dos meses atrás, Maribel, enfermera del Hospital Rosario Pumarejo, había cometido un error fatal. Por estar distraída llenando un informe, olvidó suministrar un medicamento. La paciente murió por omisión. Desde entonces, la culpa la perseguía.
Ahora la tenía frente a ella, llorando sangre, sin pronunciar palabra. Maribel quiso pedir perdón, pero la figura se desvaneció lentamente, dejando un aire frío y pesado.
Desde aquella noche, Maribel soñaba con la mujer, siempre frente a la cruz, siempre llorando. Hasta que un día decidió buscar información sobre ella. Descubrió que había vivido en una invasión detrás del Batallón La Popa, junto a sus tres hijos y su abuela inválida.
Desde entonces, Maribel se hizo cargo de ellos. Les lleva comida, paga sus estudios y los visita con frecuencia. Y desde que lo hace, nunca más volvió a soñar con la paciente del 301.
Una historia que, dicen, solo demuestra que a veces los muertos descansan… cuando los vivos corrigen sus errores.

La Mujer del Cañaguate
Esa noche, la parranda estaba viva en el barrio El Cañaguate, en Valledupar. El ambiente olía a ron, a música y a alegría. Poncho estaba allí, rodeado de sus amigos y su familia, celebrando un cumpleaños.
Era el alma de la fiesta: el que más reía, el que más bailaba… y también el que más tomaba. Ya llevaba ventaja frente a los demás con el trago. Su mamá, al verlo llegar más temprano, había dicho:
Ese muchacho viene en temple.
Y así era. Poncho contagiaba a todos con su energía. La parranda se extendió hasta las dos y media de la madrugada, cuando algunos lo vieron prender su moto y salir del lugar.
A eso de las cuatro de la mañana, regresó a casa. Tocó la puerta, y su madre, medio dormida, fue quien le abrió. Lo vio pálido, amarillo, con los ojos desorbitados, como si hubiese visto al mismísimo diablo.
Hijo, ¿qué te pasó? le preguntó. Pareces haber visto al demonio.
Casi, madre… casi respondió él, con la voz entrecortada.
Se sentó en el mueble de la sala, temblando. Su madre lo tocó y notó que tenía una fiebre altísima, el cuerpo hirviendo como una plancha.
Al día siguiente, cuando por fin pudo hablar con calma, intentó explicar lo ocurrido. Preguntó a todos los que estuvieron en la parranda si recordaban a una mujer rubia, de ojos claros, vestida con lino blanco. Todos lo negaron. Nadie la había visto.
Pero yo bailé con ella decía Poncho. Le canté, la enamoré. Ella me hablaba bonito, se reía conmigo. Después me pidió que la llevara a su casa.
Sus amigos se miraban confundidos.
Poncho, tú estabas solo le dijeron. Bailabas solo, hablabas solo, le cantabas a una silla. Pensamos que era cosa de borrachera.
Poncho juró que no. Contó que la mujer se había montado con él en la moto y que, al dar la vuelta por el Parque de las Madres, sintió un frío extraño que se le subió por la espalda.
Me daba miedo voltear a mirarla relató, pero ella me dijo “para aquí”. Su voz ya no era dulce; era ronca, profunda, casi tenebrosa. Paré justo frente a la puerta del cementerio.
Cuando la mujer se bajó, ya no era la misma. Su rostro se había transformado: pálido, los ojos hundidos, las mejillas secas y vacías. Era una cara de ultratumba.
Esa mujer era la propia muerte dijo Poncho. Todavía escucho el chirriar de la puerta del cementerio cuando se abrió.
La vio perderse entre las tumbas, pero antes de desaparecer por completo, volteó y le dijo con una sonrisa macabra:
Nos vemos el sábado, en el mismo sitio… con la misma gente… y la misma parranda.
Poncho no recuerda cómo logró prender la moto ni cómo llegó a su casa. Solo sabe que desde esa noche nunca más volvió a parrandear después de las seis de la tarde.
Y dicen en el barrio El Cañaguate que, desde entonces, por la Novena Poncho no pasa ni de día ni de noche.

La Mujer del Parque de los Algarrobillos
La madrugada estaba más fría y oscura que nunca. Sergio, todavía con el eco de la música en la cabeza, se levantó de la parranda en el barrio Los Cocos. Tambaleante, tomó su moto y emprendió camino hacia el barrio 12 de Octubre, donde vivía.
Al pasar por el Parque de los Algarrobillos, notó algo que le hizo frenar. En la esquina, justo bajo la luz mortecina de un poste, estaba una mujer. Llevaba un vestido de lentejuelas plateadas que brillaban con cada paso, una silueta perfecta y una cabellera larga que le llegaba hasta la cintura.
Sergio, entre curioso y embriagado, se dejó llevar por el embrujo de esa figura. Aceleró despacio la moto y comenzó a seguirla, lanzando un silbido y un sonido con los labios de esos que solo hace el hombre Caribe cuando una mujer le parece irresistible.
Ella no volteaba, pero su andar parecía coquetearle. Taconeaba despacio, con elegancia, en dirección al colegio de la Policía. Sergio sonreía, convencido de que aquella mujer estaba jugando con él.
Pero al llegar a la esquina del colegio… desapareció.
Frenó en seco, miró a un lado y al otro, y no vio a nadie. Fue entonces cuando sintió un escalofrío subirle por la espalda. La pulsera Cancuama que llevaba en su muñeca izquierda un amuleto que le había regalado su abuelo comenzó a apretarle la piel, casi cortándole la circulación.
No es de este mundo… pensó.
Intentó encender la moto, pero el motor se apagó de golpe. En ese instante, una voz ronca, profunda, le susurró al oído:
Me entregas todo…
Sergio volteó y vio un revólver plateado apuntándole al pecho. Frente a él había una figura vestida de mujer, pero con facciones duras, masculinas, deformes.
Me entregas todo repitió la voz.
Temblando, Sergio entregó su billetera, el dinero, una cadena y el reloj.
¿Y la moto? preguntó aquella figura con un tono burlón.
Sergio asintió y dejó las llaves puestas.
Corre hacia los Algarrobillos le ordenó. Pero cuidado te devuelves… o te metes.
Sergio corrió sin mirar atrás. Sentía que las piernas no le respondían, que el aire se le acababa. Cuando quiso llegar al CAI de la Policía, ya no tenía aliento. Contó lo ocurrido, pero omitió lo de la mujer, lo del travesti, lo del susurro. Solo dijo con la cabeza gacha:
Me atracaron cuatro hombres en el parque.
Nunca apareció la moto. Ni el dinero. Ni el reloj.
Sin embargo, semanas después, Sergio se enteró de algo que le heló la sangre: un taxista del sector contó haber visto, varias noches seguidas, a una mujer de vestido plateado y cabello largo, parada exactamente en la esquina del colegio de la Policía. Cada vez que alguien se le acercaba, desaparecía.
Otros decían que se trataba del espíritu de un hombre que fue asesinado años atrás en ese mismo parque, cuando lo intentaron atracar vestido de mujer. Que su alma no encontró descanso y desde entonces vaga, atrapando a quienes se dejan seducir por su brillo.
Sergio no volvió a pasar por los Algarrobillos. Y cada vez que siente que la pulsera Cancuama se le aprieta, sabe que algo anda cerca… que ella, o eso, sigue rondando el mismo sitio, buscando a su próxima víctima.
Dicen que si de madrugada escuchas unos tacones y ves un destello plateado frente al colegio de la Policía, no mires atrás. Porque puede que no regreses.

El Callejón de la Purrututu
A esa hora en que el silencio pesa más que el viento y hasta los perros dejan de ladrar, el Callejón de la Purututu se convierte en un sitio que nadie se atreve a cruzar.
Dicen que, después de las once de la noche, el aire se espesa, las luces tiemblan y las piedras del empedrado guardan los pasos de quienes nunca regresaron.
Es un callejón antiguo, de casas coloniales con muros que han escuchado más rezos que canciones, y más lamentos que parrandas. Entre sus sombras, se cuenta que todavía ronda el alma de un viejo limosnero: don Rogelio, el del tarro metálico que no deja de sonar, ni siquiera después de muerto.
Cuentan los viejos que allí vivía don Rogelio, un limosnero flaco, alto, de sombrero volteado y gastado. Todos lo conocían por el ruido de su tarro metálico, donde echaba las monedas que algunos le daban.
Dicen que, cuando la ciudad dormía, el sonido de ese tarro seguía resonando por el callejón, como si el alma del viejo todavía pidiera limosna en la oscuridad.
Una noche, Arsenio González, conocido parranderito del barrio Cañaguate, venía borracho de la plaza Alfonso López. Tomó el camino equivocado y se metió en los callejones del centro. Sin darse cuenta, había entrado al callejón de la Purututu.
El silencio era sepulcral. El viento soplaba fuerte y los caserones viejos crujían.
De pronto, un chillido se escuchó entre las paredes, como si la brisa llorara.
Era el ruido de la muerte contó después Arsenio.
Entre las sombras vio cómo una figura se levantaba sobre uno de los techos. Era un hombre delgado, con un bote en la mano y un sombrero volteado tan viejo que apenas le cubría la cabeza.
¿Qué más, compadre? le dijo con voz ronca. ¿Será que tiene una monedita que me regale?
Entonces Arsenio recordó la vieja leyenda: a quien se encuentre con el alma de don Rogelio, debe darle una moneda.
Si no lo hace, el frío de la muerte lo acompañará durante siete días hasta llevárselo a la tumba. Pero si le entrega una moneda, la suerte le cambia, y por un mes entero el dinero le llega sin explicación.
Temblando, Arsenio metió la mano al bolsillo y sacó una moneda de quinientos.
El viejo la tomó, agitó su tarro y el sonido metálico retumbó por todo el callejón. Luego desapareció entre la bruma.
A los dos días, Arsenio se ganó el chance.
Una semana después, una rifa.
Y al mes, consiguió un buen trabajo.
Desde entonces, su suerte cambió… pero también su miedo.
Porque jura que, cada vez que pasa cerca del callejón, escucha el tintineo de monedas y un murmullo que le susurra:
Gracias, compadre…
Arsenio dice que por más dinero que le ofrezcan, nunca volverá a cruzar por el callejón de la Purututu después de las once de la noche.
Y los vecinos aseguran que, cuando el viento sopla fuerte y las piedras de la calle suenan, es don Rogelio moviendo su tarro, buscando otra moneda para cambiarle la suerte a algún desprevenido… o llevárselo consigo.

Te invitamos a explorar las historias más escalofriantes de lo desconocido. Escucha Noches misteriosas de Valledupar y descubre por qué la oscuridad es nuestro lugar favorito.
Por Estudiantes de Comunicación Social del Área Andina